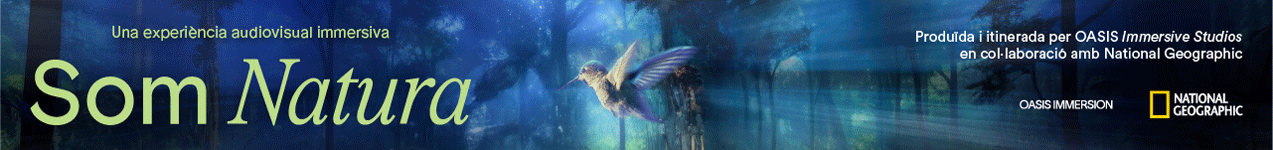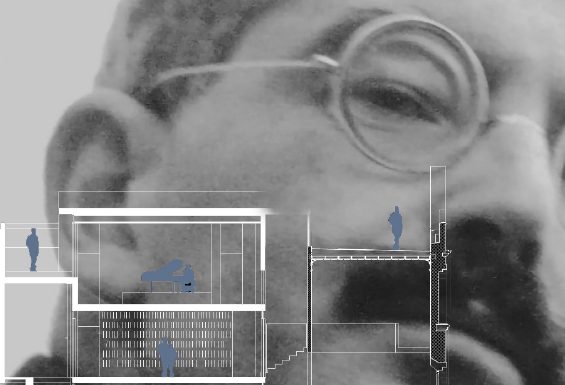Opinión
Dejar la caverna

Hay algunas experiencias, insólitas por la forma en que se desarrollaron, que nunca había pensado que se podían repetir, y eso las convertía en únicas. Sólo podía ser la casualidad, por ejemplo, la que me llevó a Estambul a mediados de los años noventa el día en que tuvo lugar –uno cada década– un padrón que obligaba a los 15 millones de habitantes de aquella metrópoli a permanecer en casa
todo el día mientras miles de agentes censales comprobaban quién estaba en cada casa. Mientras, los extranjeros podíamos visitar las maravillas de la ciudad sin ninguno de los impedimentos habituales. O cómo, después de una violenta tormenta desatada en Venecia, de repente volvía la calma y se visitaba en solitario una ciudad imposible de imaginar sin legiones de turistas, como si fuera un decorado de cartón piedra. Cuando llegó el confinamiento domiciliario y todo permaneció cerrado, unas grabaciones audiovisuales autorizadas me permitían recorrer en solitario las calles del Bari Vell de mi ciudad, Girona. Un recuerdo imborrable a caballo del impacto de la derrota que vivíamos y la emoción de ese paseo. Llegó el verano del 2020 y parecía que todo tenía otro color. Pero llegó la segunda ola en otoño y teníamos que combinar muchas medidas preventivas con cierta normalidad.
Por tanto, cuando a las tres de la tarde del pasado 13 de noviembre, estando en Madrid, me decidí a ir al Museo del Prado, nunca habría pensado lo que me encontraría. Mejor dicho, lo que no me encontraría: nadie. Lo que había vivido en Estambul, Venecia y Gerona se repetía. Y una duda casi existencial: ¿hay cosas que tienen sentido sin gente?
El Museo había decidido, una vez levantado el confinamiento domi- ciliario, organizar una exposición titulada Reencuentro en la galería central, cerrando el resto de salas, sólo con las principales y grandes obras que tienen en su fondo. Unos “grandes logros” de la colección que exhiben habitualmente. Pronto uno de los empleados del museo me advirtió de que no pasaba nada raro cuando llevaba cinco minutos estando
solo frente a Las meninas, de Velázquez; las grandes obras de Goya, o La Anunciación, de Fra Angelico. Sólo me crucé con una decena de personas en un par de horas. Llegado a la que será la ubicación definitiva de El jardín de las delicias, recordé que sólo tres años antes se hacía imposible ver de lejos esta pieza, entre brazos y piernas, cuando estaba la antológica del Bosch en el mismo museo.
Entonces pensaba si sería habitual vivir algo parecido, un museo sin gente, cuando los psicólogos nos explicaban aquellos días lo del síndrome de la caverna, cierto rechazo a relacionarse con los demás, a volver a la calle oa viajar como hacíamos antes. Informan estos días a los periódicos que los restaurantes vuelven a estar muy llenos. ¡Extraordinario! Esperamos que nuestros museos, galerías, teatros y cines emprendan el mismo camino.